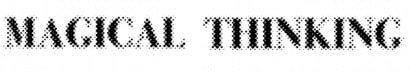Le dije a P que quería bañarme en el mar. Era un dos de enero y la isla había amanecido con un viento huracanado, diez grados, nubes grises en el cielo, el mar embravecido y unas olas que golpeaban las rocas con furia y ritmo constante. La espuma marina apoderándose de la costa insinuaba que mi deseo quizá no podría llevarse a cabo, al menos en el Sur.
Descartamos las playas que teníamos en mente. P tuvo la idea de intentarlo en una cala más recogida de la tramontana, una en la que en los años sesenta los pescadores construyeron estructuras a escasos metros del mar. En verano se les puede ver en sus terrazas, los pies en la barandilla, mirando a los bañistas como su obra de teatro. En invierno lo cierran todo a cal y canto y se instalan en el interior, para evitar que la humedad arrase también con ellos.
Estábamos solos en ese muelle frío. No hizo falta verbalizar con P la importancia que tenía para ambos conseguir entrar en el agua. Él fue el primero en saltar desde la punta de una plataforma larga y estrecha construida con tres vigas de madera. Se tiró al mar sin dudarlo (nunca duda) y cuando salió a la superficie, pegó un grito seco que confirmaba el estado gélido del agua. Vino nadando hasta la orilla, desde donde yo tenía pensado entrar de forma menos trepidante. Conforme movía los brazos en mi dirección iba gritando mi nombre. Leticia, Leticia, Leticia. Pensé que Leticia es una palabra que le reconfortaba en medio de esa isla de hielo.
Me metí en el agua, me sumergí, y durante los escasos segundos que estuve dentro quise tomar conciencia de lo que estaba pasando, que lo habíamos conseguido.
El día anterior habíamos estado en una fiesta de noche vieja en casa de unos amigos. Yo estaba hablando con una persona que conozco hace ya dos años y con la que siempre mantengo conversaciones que me tienen con los ojos abiertos. Vamos a llamarla Marta.
Con Marta, me pasa algo curioso: nunca me acuerdo de su nombre. Puedo estar hablando con ella por un buen rato, concentrada en una conversación interesante, y no ser capaz de recordar cómo se llama. Podré memorizar al detalle el origen de su familia y de sus traumas, la vehemencia de sus gestos, pero con su nombre me sobreviene una amnesia extraña.
Mientras me hablaba me vino a la cabeza lo siguiente: No le pusieron un buen nombre para ella. Interpreté mi olvido recurrente como si mi memoria se sublevara ante un nombre que no concuerda con el aura que desprende esa persona.
Una media hora más tarde, en una conversación que se había iniciado antes de que me sumase al grupo, Marta dijo: No me siento nada identificada con mi nombre. La línea de mis pensamientos invisibles estaba palpitando de la sorpresa. “Me lleva pasando desde pequeña. Y últimamente me doy cuenta de que mis amigos me ponen siempre apodos.”
No suelo sacar a la superficie la línea de mis pensamientos invisibles, menos tal vez con P, ya que conoce tanto mis expresiones faciales que me lo pregunta directamente y no suele aceptar una respuesta hueca. Pero en ese momento, consciente de estar haciendo una excepción, le dije: “Hace cinco minutos estaba pensando que no te pusieron el nombre adecuado.”
Me atreví a decírselo porque Marta no es el tipo de persona que ignoraría la rareza de esa coincidencia. Le impresionó y seguimos descuartizando el tema. De hecho, terminada la fiesta, en dirección al coche, le estaba contando a P lo ocurrido cuando me contó que Marta se había acercado a él y le había dicho: “Creo que tu mujer es bruja”.
Todo eso me dejó pensando, una vez más, en la extrañeza de nacer y morir nombrándonos con una palabra que no nos pusimos. Una palabra que decidió alguien con quien al menos alguna vez sentiremos que no nos está viendo de una forma certera.