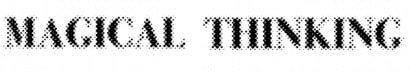Esta semana han pasado cosas minúsculas. El colegio de mi hija ha celebrado el Carnaval todos los días, así que cada día han tenido que ir disfrazados de un modo distinto. “¿Qué habría hecho si hubieras estado de viaje?” Le pregunto a P, mientras le veo armando una corona de flores encima del piano de cola, cortando la cartulina en forma de margarita y tulipán, de noche, de vuelta de otra jornada de trabajo drenante. Hay un tipo de síndrome de la impostora muy particular, el de la versión madre-incapaz que aflora en mí a veces. Llevo dos años y medio manteniéndote viva pero el pánico a no saber hacerte una corona de flores decente viene sin aviso.
A la mañana siguiente, pasamos entre los coches mal aparcados del colegio y una madre comparte su asombro al ver la corona de flores. Nos asegura que la de su hijo es mucho peor. El pánico de la madre-incapaz. P sonríe con timidez, escondiendo su orgullo: encuentra confirmación en el mundo de fuera de lo que yo ya le había dicho en casa, que la corona de flores estaba muy bien hecha.
¿Qué es el Carnaval? Me pregunto estos días mientras reviso el pdf del colegio con las indicaciones y lavo su pijama porque mañana toca ir con él. ¿Qué es el Carnaval? Me pregunto, mientras pienso en lo que le puedo poner en el pelo para el día de “peinados originales”.
Al parecer, la palabra Carnaval proviene del latín carnem levare: quitar la carne. Es una celebración en la que “todo está permitido” y para que los participantes resguarden su reputación deben cubrirse el rostro con antifaces y disfraces. Se celebra tres días antes del comienzo de la cuaresma, el periodo de cuarenta días de penitencia que culmina con el jueves santo.
Hay una frustración con la que me enfrento a diario: no tener casi recuerdos de mi infancia. Si pienso en Carnaval, el único que me viene es cuando me disfracé de bruja. Con mi escoba y mi sombrero en punta: ¿De qué pensaba que me estaba disfrazando? ¿De mala? Desde luego nadie me explicó que mis accesorios pertenecían al oficio de las certezas inexplicables, oficio que iría ganando espacio conforme dejaría de caber en ese disfraz. Los poderes mágicos de la bruja vienen del Diablo, el enemigo de Dios, solamente en la tradición judeocristiana. Si la bruja es la enviada del Diablo, la bruja es mala.
Hace unas semanas mi hija ha empezado a decir “mamá es mala”. Se lo comenté a una experta en crianza y me explicó que a los dos años las criaturas empiezan a comprender que existen fuera de su madre y se enfrentan a la realidad de que su mamá puede ser objeto de frustración en la medida en que no siempre van a hacer todo lo que ellas quieran. Me propuso contestarle: “Sí, mamá es mala y mamá es buena”. Desde que he aplicado su consejo, mi hija va nombrando las cosas, a Greta, a ella misma, a su padre, a mí, sucedido de “es mala y es buena”. Acto seguido me mira, busca el orgullo en mis ojos. ¿Podría ser que mi hija esté llegando a la verdad de que toda mamá es buena y es mala con tan solo dos años y medio, algo que yo solo estoy llegando a comprender —comprender de verdad— a mis treinta y cuatro?